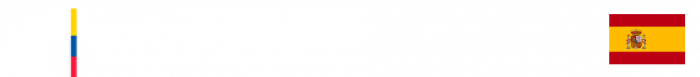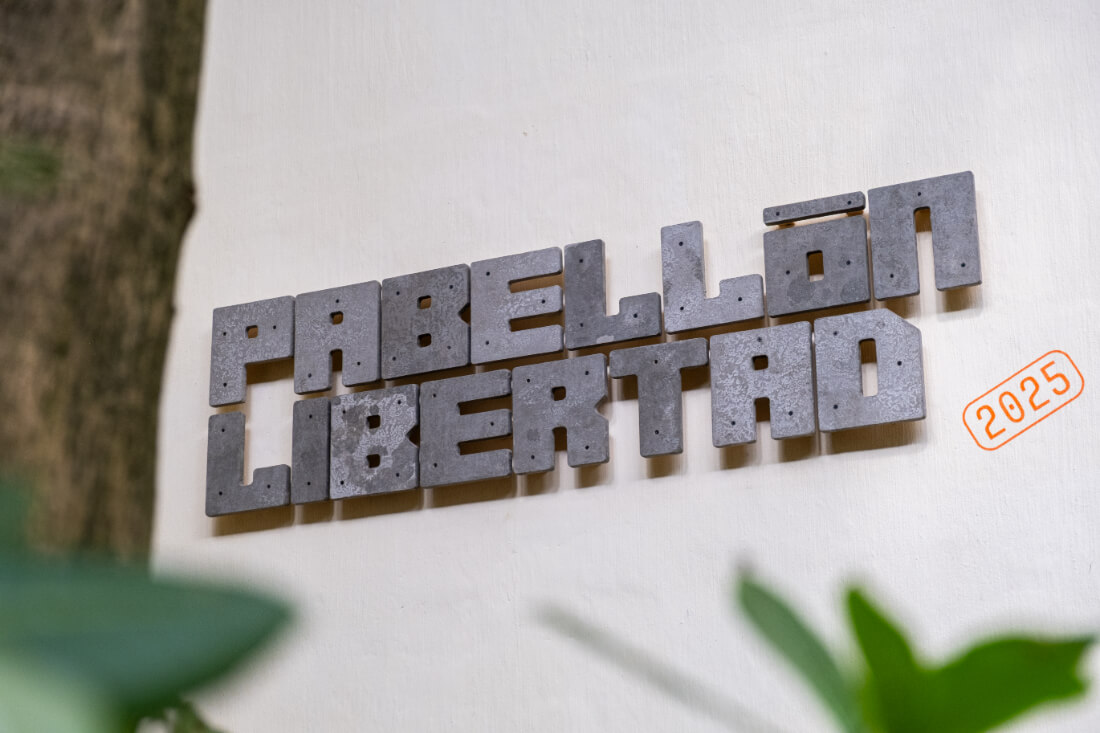La luz de la tarde se deslizaba por los ventanales de la sala Caminos de la exposición Pabellón Libertad, instalándose en la quietud como un visitante más. Afuera, Bogotá seguía con su frío habitual, envuelta en un cielo nublado. Adentro, en cambio, la sala comenzaba a templarse con una calidez distinta: esa que surge cuando hay disposición para escuchar y ser escuchado.
La Casa Sámano, con sus pisos de madera y muros blancos, sostenía ese tipo de silencio que solo existe en los lugares donde el pasado todavía murmura. En las paredes colgaban algunas imágenes de la exposición, palabras suspendidas en carteles: Se escucha. Se transmite. Se comparte.
Olía a humedad y a café recién hecho, ese aroma que parece flotar siempre en los museos bogotanos. Había algo ceremonioso en ese lugar. Algo que invitaba al cuerpo a estar presente. Las sillas formaban un círculo en el centro de la sala. Aún vacías, daban la sensación de que todo estaba por comenzar.
Poco a poco, la sala se fue llenando de pasos lentos, de suelas que llevan grabadas historias memorables en su interior. Algunos llegaron en silencio; otros, entre risas y camaderías. Un par de bastones, chaquetas y bolsos descansaron junto a los asientos. La sala Caminos se transformó, sin prisa, en un círculo de la palabra.

El círculo se abrió, de forma progresiva, con un par de miradas. El profesor y mediador cultural Camilo Igua, invitado a la exposición, lideró la actividad en articulación con el Área Educativa del Museo de Bogotá y con BibloRed, a través de su programa Club Adulto Mayor, coordinado desde las bibliotecas públicas El Tunal y El Mirador. Tomó la voz y, sin imponerse, fue creando un espacio de conexión.
“Cuando vuelvan a su casa y les pregunten: ¿ustedes qué fueron a hacer allá?, ¿qué responderían?”, preguntó Camilo.
—Hablamos. De libertad, de justicia, de personas —dijo un hombre.
Fue en esa respuesta donde el profesor se detuvo. Luego, los invitó a hacer algo más difícil: —Ahora intenten tocar la justicia. —No hay manera, dijo una mujer—. No se puede.
Y fue desde esa imposibilidad que Pabellón Libertad dejó de ser un relato sobre personas privadas de la libertad para convertirse en algo más íntimo: historias con nombre propio.
Los testimonios de Anita, Miguel Ángel, Katerin, Katalina, y una persona que prefirió mantenerse anónima, exhibidos en la sala No somos números, permitieron a los participantes vivir una experiencia más cercana. Los reconocieron como lo que son: personas. Y los recordaron durante el recorrido no solo por sus historias, también por sus nombres.
Pero algo más quedó en la memoria:
La camisa a cuadros de Miguel Ángel y el vestido de Katalina. No eran simples objetos, tenían una presencia, una huella. Como si en su interior guardaran, sin decirlo, una frase clara: yo estuve ahí.
Fue entonces cuando Camilo hizo una pausa, miró al grupo y preguntó:
—¿Conocen a alguien que haya estado, o que esté, privado de la libertad?
Las respuestas llegaron una a una.
—Una persona que vive al frente de mi casa estuvo presa dieciséis años, dijo una mujer.
—Mi hijo. Estuvo diez años. Pero ya está en libertad.
—El mío tiene dieciocho y le dieron cuarenta. Está en La Picota.

Después, vinieron más voces. Como si la pregunta hubiera abierto una compuerta:
—Un sobrino. Arley.
—Mi exesposo. Luis.
Cuando hablamos de Anita, Miguel Ángel, Katerin, Katalina y la persona que prefirió no decir su nombre, —de Luis, de Arley—, la cárcel deja de parecer tan lejana. Al principio, conversar sobre ella sonaba a algo distante, ajeno. Pero entre más se hablaba, más cerca aparecía: al lado nuestro, con un nombre propio, con una historia.
—Díganme su nombre y con quién hablan —fue la invitación que tomó el centro de ese círculo de la palabra.

Pareció, al principio, un gesto sencillo, pero no lo fue.
Hablar de uno mismo, en voz alta, es un acto que lleva a explorar la intimidad, a reconocerse y aceptarse. Y al nombrar a quienes nos acompañan en lo cotidiano —un hijo, una nieta, una amiga de la biblioteca— se dibujan, sin querer, los lazos que nos sostienen, las voces que aún nos habitan.
—Soy Rosa. Hablo con mi nieto, con mi hija.
—María. Con mis dos hijos que están en el extranjero.
—Luis. Con los vecinos.
—La conversación conmigo misma —enfatizó Elvira.
Nombrarse fue el primer gesto.
Nombrar a quienes nos rodean, el segundo.
Y en ese acto —decirse, ubicarse, reconocerse— algo se acomodó por dentro.
Como si cada uno hubiera trazado un mapa pequeño de sí mismo: este soy yo, estas son mis voces, este es mi mundo.
Desde allí, desde esa intimidad ya abierta, llegó la siguiente pregunta:
—¿Alguna vez han recibido una carta? ¿Aún la guardan?
Un silencio volvió a la sala, pero esta vez era diferente, estaba lleno de memoria. Algunos rostros se suavizaron. Por un instante, la imagen fue compartida: una hoja escrita a mano, un sobre doblado, una letra conocida.
Porque una carta no solo se lee, se siente.
Entonces, el profesor propuso algo nuevo: escribirle a alguien con quien nunca han hablado. No un amigo, ni un familiar, sino a una persona privada de la libertad.
Durante las próximas sesiones —explicó— escribirían al menos dos cartas.
No sabrían nada de quién las recibiría, salvo que está en prisión.
Y quien responda, sabrá únicamente que alguien, afuera, decidió escribirle.
Sin conocerse. Sin esperar nada.
Solo con la palabra como puente.
Por: Angie Ramírez
Comunicaciones Museo de Bogotá y Museo de la Ciudad Autoconstruida