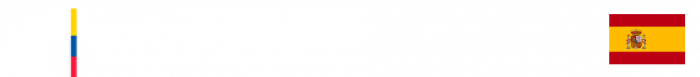El pasado 28 de junio, como parte de su relación continua con los pueblos y el territorio, el Área Educativa del Museo de la Ciudad Autoconstruida activó el Círculo de la Palabra, un espacio destinado al diálogo intercultural. A través del Círculo, se propició un intercambio de saberes, prácticas espirituales y vínculos con la naturaleza, destacando los desafíos de llevar estas tradiciones a un contexto urbano como el de Ciudad Bolívar, donde lo ancestral se encuentra con la cotidianidad de la ciudad.
En esta ocasión, los miembros del pueblo yanacona y del pueblo inga compartieron con la comunidad de la localidad los significados profundos de sus celebraciones ancestrales: el Inti Raymi y el Atun Puncha. En estos rituales, que marcan el cambio del año andino, se agradece a la Pachamama y al Padre Inty por los ciclos de la naturaleza.
El epicentro de la actividad fue la terraza del MCA. Allí, bajo la luz suave del sol que entraba por el techo del Círculo, los colores amarillo, verde y rojo parecían cobrar vida. Afuera, el bullicio de Bogotá —la música, el tráfico, las risas— nos recordaba que este espacio ceremonial coexistió con la ciudad que nunca se detiene. El MCA, en su esencia, está hecho de la gente que habita la localidad, de sus costumbres, de una riqueza intangible que, en este lugar, encuentra la posibilidad de celebrarse, resignificar y compartirse.

La actividad comenzó con la llegada de las representantes del pueblo yanacona y del pueblo inga, quienes hacen parte de la comunidad local. El Círculo, siempre acogedor, recibió poco a poco a los asistentes, creando un ambiente de escucha y encuentro.
—Bienvenidos y bienvenidas a este Círculo de la Palabra —dijo Segundo Chindoy, mediador del Área Educativa del MCA.
El Museo de la Ciudad Autoconstruida tiene varios enfoques, especialmente en relación con las poblaciones que emergen y resisten en la periferia. Desde 2007, en la localidad de Ciudad Bolívar, comenzamos a visibilizar a los líderes indígenas. Segundo, secretario de la Mesa Local y miembro del equipo educativo del Museo, lo resumió así: —Cada pueblo tiene su cosmogonía, su traje, su historia. Es necesario entender cómo se organizan para poder compartir y aprender mutuamente.Después de este preámbulo vamos a iniciar nuestra actividad con el pueblo inga.
Primer momento: El Día Grande
—¿Habían escuchado de nosotros? ¿Sabían de estos espacios? —preguntó la alguacil del cabildo inga con una mirada cálida. La sala guardó silencio. Algunas miradas se cruzaron con cierta incomodidad.
—Yo me enteré aquí, en el Museo —dijo uno de los asistentes.
Los demás no respondieron, el desconocimiento era evidente. Pero también lo era el interés. El Círculo apenas comenzaba y ya se sentía que ese sería un espacio para aprender.

La mujer que hablaba tenía una presencia serena, pero firme. Se presentó como alguacil del cabildo inga, oriunda del Putumayo. Contó que su comunidad ya tenía un espacio propio en el centro de la ciudad y que ese día venía a hablar del Atun Puncha, que en su lengua significa “el día grande”.
—Que se lleven una nueva idea de nosotros —dijo—. Que nos reconozcan en la calle. Estos espacios nos permiten visibilizarnos como pueblo indígena.
Luego habló de su vestimenta. La mostraba con el mismo orgullo con el que hablaría de su comunidad:
—Como pueden ver, porto el atuendo típico. Está conformado por la pacha, o manta, y el chumbe, o faja. Tiene símbolos como la rana, el tupulli, que es la camisa, y los cascabeles. Cada uno tiene su propio significado dentro de nuestra cultura.
—Yo me siento elegante con mi atuendo. El día de mi graduación lo llevé con orgullo, como símbolo de mi identidad —dijo con una sonrisa.
Por un instante, todos la imaginaron en su ceremonia: con el mismo atuendo, caminando con paso firme hacia el diploma. El logro era suyo, sí, pero también de su pueblo. Había un mensaje: se puede avanzar sin dejar atrás las raíces. La identidad no se abandona, se lleva puesta, como una manta.
Después habló del Atun Puncha. Cada año, lo celebran el martes antes del Miércoles de Ceniza. Es un día para perdonar, cerrar ciclos y comenzar de nuevo.
—En los días anteriores hacemos el divichidu —explicó—. Caminamos por las veredas del Putumayo. Vamos comunidad por comunidad, danzando, compartiendo comida: mute, frijol, cuy y chicha.
Algunos asistentes cerraron los ojos mientras ella hablaba. No por cansancio, sino por el esfuerzo de imaginarlo todo: los caminos de tierra, las músicas, los rostros, el fuego.
Entonces, los cascabeles comenzaron a sonar. Su tintineo llenó el aire, como si anunciara algo sagrado. La alguacil se puso de pie, con una bolsa en las manos. En su interior, pétalos de rosa. Caminó en silencio por el círculo, deteniéndose frente a cada uno.
—El Atun Puncha es el Día Grande —dijo con voz serena—. Es cuando perdonamos a quienes nos han herido. Luego, con manos lentas, dejó caer los pétalos sobre los cuerpos. No era un gesto decorativo. Era un acto de reconciliación.

No dijo nada más, no hacía falta. La ceremonia estaba completa: los pétalos sobre la ropa, el sonido de los cascabeles, el silencio contenido de quienes sabían que estaban presenciando algo que no se repite.
Por un instante, todos allí sintieron que algo los había tocado. Algo que no se podía explicar, pero que era real. Como si el Atun Puncha, con su promesa de perdón y renacer, hubiera cruzado la distancia del Putumayo y se hubiera hecho presente en esa sala.
Pero no todo era danza y flores.
—El sacrificio del gallo también hace parte del ritual —explicó—. Se cuelga de las patas y las personas, incluidos niños y hombres, le retuercen el pescuezo. Puede parecer crudo, pero son costumbres que traen historias de nuestros abuelos. La sangre representa conexión con la tierra, con la comida, con la cosecha.
La música también es esencial. No se canta con palabras, sino con el soplo de las manos, con entonaciones en su propia lengua. Son cantos que nacen del cuerpo, de la memoria y del territorio.
—Después de eso, elaboramos muñecos con hojas de maíz y los lanzamos al aire —dijo al final—. Son símbolos de abundancia y agradecimiento por todo lo que la tierra nos brinda.
Las imágenes de un ritual sagrado, lleno de simbolismo, flotaban en el espacio y en la mente de cada asistente. En medio del concreto, del ruido, del ajetreo cotidiano, algo ancestral había florecido.

La religión: momento de reflexión
La palabra comenzó a circular, buscando a alguien más que quisiera compartir su experiencia. Fue entonces cuando una mujer indígena del pueblo inga levantó la mirada. Llevaba unos aretes representativos llenos de color y una manta rosada que caía suavemente sobre sus hombros. No hizo falta que se presentará, su presencia ya hablaba por ella.
—Yo trabajé en Centros Vida, en una estrategia liderada por la Secretaría de Integración Social. Siempre intentábamos armonizar el espacio, pero muchos de los mayores se retiraban porque decían que estábamos haciendo hechicería, y que eso era malo. ¿Pero qué malo puede tener? Es un acto de agradecimiento hacia la Madre Tierra por todo lo que nos da.
Explicó cómo el pensamiento católico ha afectado profundamente a los pueblos originarios, haciendo que muchos perdieran su lengua propia. En tiempos antiguos, hablar en lengua nativa era considerado una ofensa a Dios. “Ellos tuvieron que vivir esa transición”, dijo.
Hoy en día, continuó, la lucha es por fortalecer las costumbres ancestrales. En su territorio se vive una dualidad. En el catolicismo, por ejemplo, está la Semana Mayor; en el municipio de Manuel Santiago, los hermanos Mariscas tenían un internado indígena, donde se formaba a los jóvenes para que el Jueves Santo cuidaran el Santísimo en el monumento.
Actualmente, más de doscientas personas salen a marchar ese día. Sin embargo, un taita confesaba: “A mí no me dan ganas de hacer esto este año porque lo lidera la autoridad del pueblo”.
—No podemos olvidar que el catolicismo robó, mató y resaltó esa escuela —dijo con tristeza—. Pero también le decía al taita: ¿Qué prefieres? ¿Que esos jóvenes participen en la escuela o que caigan en la drogadicción?
La sala quedó en silencio. Sus palabras resonaban como un llamado a la complejidad de vivir entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, un diálogo difícil pero necesario para construir caminos de reconciliación.

Segundo momento: reconocer al pueblo yanacona
Las miradas en la sala se posaron en Janeth, invitada y sabia representante del pueblo yanacona, integrante de la Mesa Local Indígena. Con voz suave, se puso de pie y comenzó a compartir sus vivencias y las de su comunidad. Nos transportó a una realidad cotidiana: la forma en que los pueblos indígenas enfrentan la vida en la ciudad y cómo, a pesar de todo, logran adaptarse a nuevos escenarios sin perder sus raíces.
—El pueblo yanacona no está solo en el Cauca —aclaró—. También estamos en Huila, Putumayo… estamos organizados como cabildos. Pero muchas veces la gente se asusta apenas uno dice que es del Cauca.
Janeth habló luego de la mochila, tejida con lana de oveja, un material esencial para su cultura, pero muy difícil —y costoso— de conseguir en la ciudad. Contó que hoy muchas mochilas se elaboran con agujas de crochet, y mencionó también la migra, tejida con hilo de fique, que sus mayoras confeccionaban a mano.
—Estas prácticas se van perdiendo —dijo con cierta nostalgia—. Ya casi no hay familias que críen ovejas. Todo eso afecta.
Su mirada, cargada de orgullo y ternura, se dirigió entonces a la mujer sentada a su lado: la mayora. Janeth la reconoció como portadora viva del conocimiento.
—Si ella no estuviera en Bogotá, nos tocaría viajar al territorio para recibir estas enseñanzas —afirmó—. Gracias a su presencia, nuestras tradiciones siguen vivas.
Con esperanza, Janeth comenzó a hablar del Inti Raymi, la Fiesta del Sol. Explicó que esta celebración se realiza en el territorio ancestral, y que representa un momento de conexión espiritual y agradecimiento.
—La comunidad se prepara desde la madrugada, entre las tres o cuatro de la mañana. Caminamos juntos hasta un lugar sagrado, a veces un páramo, a veces una laguna. No es un paseo. Es un acto de reconocimiento. Entramos descalzos, por respeto.
La caminata hacia la laguna dura aproximadamente una hora. Allí se realiza una ofrenda, que puede ser raimy o chirrinchi, un destilado de caña puro elaborado en el territorio. Este momento, explicó, es guiado por el sabedor, quien maneja el conocimiento de la medicina tradicional.
—Si las empresas entran a nuestro territorio, ya no podríamos estar en esos lugares sagrados. Eso genera desarmonía donde antes había equilibrio.
Contó también cómo, después de la ceremonia, la comunidad regresa al pueblo para hacer una ofrenda a la Pachamama, agradeciendo por los alimentos y por la vida. La celebración se acompaña con danzas, juegos tradicionales y una comida compartida.
—El mote, la sopa ajá, la yuca, la arveja, cabeza o mano de res. Y la chicha de maíz, preparada durante más de quince días. A veces se hace con choclo, otras con maíz pelado.
Pero no siempre es posible hacer el Inti Raymi en su forma tradicional. En la ciudad, dijo, las condiciones cambian.
—Este año no pudimos hacer la ceremonia completa. Fue algo pequeño, con pocas personas. Acá no tenemos todos los productos, pero lo hicimos. Las maestras de la Casa del Pensamiento participaron y eso también es importante.
Las reflexiones no quedaron flotando en el aire: se grabaron en cada una de las personas que asistieron. Porque la lucha de los pueblos originarios por conservar su identidad, lejos de sus territorios y en medio del ruido de una ciudad como Bogotá, no es solo suya. Es una tarea colectiva.
Escucharlos, acompañarlos, visibilizarlos y abrir estos espacios de encuentro es también una forma de resistencia. Porque mientras existan lugares como este, donde la palabra tiene valor, donde lo ancestral tiene cabida, donde la ciudad se detiene a escuchar, la memoria seguirá viva. Y con ella, la posibilidad de un futuro más digno y justo para todas y todos.

Las reflexiones no quedaron flotando en el aire: se grabaron en cada una de las personas que asistieron. Porque la lucha de los pueblos originarios por conservar su identidad, lejos de sus territorios y en medio del ruido de una ciudad como Bogotá, no es solo suya. Es una tarea colectiva.
Escucharlos, acompañarlos, visibilizarlos y abrir estos espacios de encuentro es también una forma de resistencia. Porque mientras existan lugares como este, donde la palabra tiene valor, donde lo ancestral tiene cabida, donde la ciudad se detiene a escuchar, la memoria seguirá viva. Y con ella, la posibilidad de un futuro más digno y justo para todas y todos.
Por: Angie Ramírez
Comunicaciones Museo de Bogotá y Museo de la Ciudad Autoconstruida