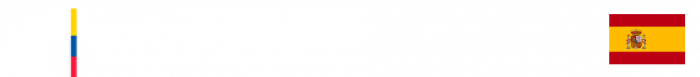Foto de portada: @demalgusto_visual
En una calle del Centro Histórico de Bogotá, cerca del monumento a Policarpa Salavarrieta, un muro con vestigios de adobe recuperó su lugar en el paisaje urbano. Antes de ser soporte de una pintura, fue ruina; antes de eso, parte de una casa republicana que resistió a medias el paso del tiempo. Hoy, sobre esa superficie recompuesta con cal, arena y estiércol, se extiende un mural que no solo pretende embellecer el entorno ni ocuparlo, sino reabrir la conversación sobre cómo se conserva y se actualiza el patrimonio de la ciudad.
El proyecto es resultado de la Beca de Activación de Muralismo con Técnicas Tradicionales, una iniciativa del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural — IDPC que, más que promover la ornamentación de muros, busca poner en práctica el vínculo entre arte urbano, oficios y memoria material. El proceso, a cargo de Al Filo Colectivo, conformado por los artistas visuales Angie Tatiana Contreras y Mateo Sánchez, tomó como punto de partida la memoria del antiguo río San Francisco–Vicachá, eje fundacional de la ciudad y cauce que hoy discurre bajo el pavimento a través del Eje ambiental. Su propuesta evoca el modo en que el agua, la tierra y las manos moldearon los primeros muros de Bogotá.
Trabajar con técnicas tradicionales en el contexto del arte urbano implicó algo más que reemplazar materiales industriales por naturales. Antes de pintar, el muro (último vestigio de una vivienda republicana) fue restaurado por el equipo técnico del IDPC junto al colectivo, aplicando una mezcla de cal, arena, estiércol de vaca, fibras de fique y agua de nopal, siguiendo procedimientos propios de la arquitectura en tierra. Esta labor, orientada desde los talleres que el Instituto impartió en el marco de la beca, permitió rescatar los saberes constructivos asociados al patrimonio material y reconocerlos como parte del proceso artístico. Solo entonces se prepararon las pinturas naturales, elaboradas por los artistas y participantes a partir de arcillas, arenas, pigmentos y extractos vegetales como la sábila, experimentando con la manera en que los colores dialogan con la cal, la artesanía y con el paso del tiempo.
Fotos del proceso: @demalgusto_visual
Este proceso incluyó cuatro espacios de formación y creación colectiva que, además de los artistas ganadores, convocaron al público general mediante una invitación abierta. Los talleres del IDPC se centraron en la restauración del muro y en el uso de materiales vernáculos para la elaboración de revoques y pinturas tradicionales, mientras que Al Filo Colectivo condujo los espacios de exploración artística y participación ciudadana. El proceso comenzó con el recorrido de deriva y cianotipia en torno a las memorias del río Vicachá; continuó con De la tierra al muro, dedicado a las raíces constructivas y la práctica de pañetes; siguió con Pintura al muro: los colores de la naturaleza, centrado en la preparación de pigmentos para la obra final; y concluyó con el taller de cartelismo e imprenta móvil, que trasladó la experiencia del mural al espacio público y permitió a los asistentes inscribir sus propias huellas en el proceso.
Para Mildred Tatiana Moreno, profesional del IDPC que acompañó la iniciativa, el sentido de este proceso reside en reconocer que los materiales y las técnicas de la arquitectura en tierra son también portadores de memoria, tanto como los edificios que las contienen.
“Aunque no lo creamos —explica—, siempre ligamos la tierra, por ejemplo, a la construcción en pequeña escala o a lo precolonial, pero la tierra y los materiales vernáculos están presentes en los territorios desde tiempos iniciales. Esto es tradición humana, no solo estamos hablando de tradición bogotana, sino de una tradición mundial”
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha apostado por este tipo de activaciones culturales que reconocen en el muralismo un aliado inesperado de la conservación patrimonial. No se trata de oponer lo tradicional a lo urbano, sino de tejer complicidades entre ambos. Las técnicas vernáculas de construcción, esas que nuestros abuelos conocían con la sabiduría de las manos, encuentran en el arte urbano un vehículo para perpetuarse, para dialogar con nuevas generaciones que quizá nunca construyeron sus muros con estiércol y arcilla ni mezclaron pigmentos con cal o arena y nopal.
Desde esa mirada, el arte urbano se convierte en un lenguaje contemporáneo capaz de actualizar saberes antiguos y devolverlos al territorio. Por eso la beca no se limita a la restauración o la conservación de formas, propone poner en movimiento los modos de hacer y transmitir aquello que el patrimonio resguarda.
La iconografía del mural también parte de esa reflexión. En el centro aparecen vasijas de barro que contienen agua, como alusión a las antiguas aguadoras y a los oficios que dieron origen a la vida urbana. El color azul, elaborado con pigmentos naturales, remite tanto al río como al proceso de exploración con luz, que los artistas desarrollaron en los talleres de cianotipia y deriva.
“Por eso también el azul —explica Angie Tatiana Contreras—: queríamos hacer como una suerte de gran cianotipia, que también hizo parte de los talleres que realizamos en cuanto a la deriva y al ejercicio de reconocimiento del territorio. De ahí sale todo el concepto de este mural y de los elementos que encontramos aquí”.
Para Mateo Sánchez, el mural no busca solo reinterpretar una técnica o recuperar un lenguaje antiguo, sino proponer otra forma de leer la calle.
“No se suelen ver imágenes de ese tipo ni en esos materiales, y eso ya produce otra relación con el espacio”, afirma. Esa diferencia, más que un gesto estético, abre un campo de discusión sobre lo patrimonial: qué prácticas, qué materiales y qué imágenes pueden también ser memoria. “La discusión de patrimonio es amplia —añade—, hay lecturas colectivas, públicas, íntimas y privadas sobre qué es y qué no lo es. Desde que exista el espacio para esa discusión, ya hay ganancia”.
Fotos del proceso: @demalgusto_visual
El mural, concluido tras varias semanas de trabajo colectivo, no solo dejó una nueva imagen en el Centro Histórico: activó preguntas y aprendizajes en quienes participaron del proceso o se detuvieron a observarlo. Para Luck Porto, integrante de la Brigada de intervención del IDPC, el valor de la obra está en haber devuelto la vida a un muro patrimonial deteriorado, “un vestigio que se restauró con cal, arena y boñiga de vaca, recuperando su textura original y su vínculo con la historia del agua en la ciudad”. En los talleres, esa recuperación se amplió hacia la experiencia manual y sensorial. Frank Vargas, integrante del Circo Barrial de Idipron, contó que “fue bonito reconocer que el arte puede no contaminar, que puede transmitir desde lo natural; me sentí como un niño explorando cosas nuevas”. Y para Tatiana Cuéllar, quien llegó por curiosidad, la experiencia le cambió la forma de entender el muralismo y el patrimonio: “Nunca había cruzado por esta cuadra ni había visto un mural hecho con materiales naturales. Estos ejercicios en la calle son importantes porque la gente se pregunta por qué está esa imagen allí y recuerda algo de su propia historia”.
Así, entre el gesto técnico y la conversación ciudadana, este proyecto consolidó una idea central de la beca: el patrimonio como proceso vivo, hecho de manos, memorias y materiales que siguen transformando la ciudad.
El mural no busca representar un pasado idealizado, sino reactivar una práctica: devolver a la calle los oficios, los saberes y la conversación que alguna vez dieron forma a la ciudad. Lo que se vivió durante el proceso —la restauración del muro, los talleres abiertos, las manos que se sumaron al trabajo— dejó una huella tan significativa como la imagen misma: una experiencia colectiva de aprendizaje y cuidado, donde la técnica se volvió encuentro y la materia, un lenguaje compartido.
Más que un resultado estético, el trabajo de Al Filo Colectivo demuestra que el patrimonio puede entenderse como un proceso en movimiento. Las técnicas tradicionales, lejos de ser un vestigio, se revelan como una forma vigente de pensar la ciudad desde sus materiales y sus oficios. “Todo esto permite hablar de la tradición del hacer con las manos como parte de un proceso patrimonial, convierte el espacio público en aula, en archivo, en punto de encuentro donde confluyen el saber ancestral y la expresión contemporánea —afirma Tatiana Moreno, del IDPC—, un saber que vincula a los antepasados y a los procesos tradicionales con el desarrollo del arte urbano como un proceso del presente.” En esa superposición de tiempos y manos, el mural mantiene abierto el diálogo entre el pasado que persiste en la materia y el presente que sigue encontrando en ella una posibilidad.